Categorías: Artículos, Scans antediluvianos, Videojuegos
Dentro de mi ámbito laboral, en numerosas ocasiones me encuentro con que, tras redactar un texto o crear una imagen, el resultado debe pasar por un extraño filtro de personas, jefes y responsables de todo tipo hasta que alcanza su versión definitiva. Nadie sabe realmente si los cambios, mutaciones y correcciones que realizan esas personas tienen algún tipo de fundamento, o simplemente se efectúan por el mero hecho de cambiar algo, como cuando acudes a una tienda para comprar una bombilla porque se te ha fundido la de la mesilla y no puedes escribirte cartas a ti mismo, no tienen del modelo que necesitas, pero ya que estás ahí te llevas un paquete de pilas porque nunca vienen mal. En numerosas ocasiones, de nuevo, observo con perplejidad que un texto del tipo «descubre las últimas ofertas» se ve transformado en una atrocidad como «descubra en esta sección el listado completo de las últimas novedades que puede adquirir en un plazo no superior a 13 días pudiendo abonar de la manera que usted desee durante tres meses exceptuando pago contra reembolso según la normativa de Satanás bendito reencarnado en un pollo verde versículo seis», para al cabo de unas horas volver a su versión inicial y, ya por fin definitiva, de «descubre las últimas ofertas».
Es complejo crear hoy en día cosas destinadas a un público si no eres tú el que tiene la última palabra, así como ligeramente desconcertante. No obstante, al parecer en 1988 los filtros eran mucho más permisivos. Ayer estuve leyendo una arcaica revista Micromanía de 1988, mientras aguardaba pacientemente la llegada de un albañil a mi mansión para tapar un agujero en la pared de la cocina que lleva un mes y medio abierto, mostrándome las tuberías cada vez que paso por ahí, hecho que por cierto me obligó a volar literalmente hasta allí desde mi curro y verme obligado a comer deprisa y corriendo un kebab mugriento. En realidad estaba deseando comer un kebab mugriento, pero me viene bien culpar al albañil y así eludir responsabilidades acerca de mis devaneos con la comida grasienta. ¿De qué estaba hablando? Oh sí, en esa revista, antaño biblia del mundo de los videojuegos con su tamaño de periódico y su cantidad de fotos de pantallicas, encontré este extraordinario anuncio:
DragonNinja era un videojuego que inicialmente apareció en formato de máquina recreativa, de esas que acostumbraba a haber en los bares cuando las tierras eran yermas y vírgenes, y que solían tener mil partículas de sudor sucio en sus botones, así como un cenicero lleno de quemazos y herrumbre sospechosa. Trataba de dos mostrencos con camiseta de tirantes y guantes de cuero sin dedos que debían rescatar al presidente de los Estados Unidos, viéndose obligados para ello a recorrer diversos escenarios y aniquilar a dos millones de ninjas al estilo bofetón. Blade y Striker, los protagonistas, atravesaban una ciudad, un bosque, unas cavernas, e incluso viajaban encima de un camión de dos kilómetros de longitud porque, según mis cálculos, el presidente estaba cautivo en Madagascar. Me encantaba DragonNinja, hasta tal punto que si colocara una encima de otra todas las monedas de veinticinco pesetas que dilapidé en ese puto juego, ahora tendría en el pasillo entre cinco y siete barras verticales para strippers. Incluso compraba zapatillas Converse All Stars porque las llevaban los protagonistas de DragonNinja, antes de que cayeran en el olvido para renacer posteriormente, pasar a costar ochenta euros el par, y convertirse en el calzado oficial de cualquier rockero que se considere mínimamente digno. Vivir para ver.
Como era habitual en la época, las conversiones de máquinas recreativas populares para los ordenadores de 8 y 16 bits caseros no solían hacerse esperar, y DragonNinja pronto apareció con mayor o menor fortuna para los flamantes Spectrum, Amstrad, Commodore 64 o Amiga. Estas conversiones solían ser de una ranciedad suprema, llegando al punto de tener que recurrir a estupefacientes ilegales para potenciar tu imaginación y llegar a apreciar las similitudes entre el despropósito que tenías en tu pantalla y la máquina del bar. DragonNinja no salió muy bien parado en sus versiones caseras, pero su campaña de marketing suplió con creces estas carencias.
Oh, leed ese texto. Ahora leedlo otra vez. ¿No sentís de repente que vuestra expresión escrita es tan buena como la de Espido Freire o incluso Miguel de Unamuno? ¿No os entran ganas de escribir aunque sea un relato corto acerca de las inquietudes de una zanahoria cocida? Si semejante desgracia de anuncio fue publicado en una revista de tirada nacional, ¡la historia de la zanahoria podría perfectamente convertirse en un best-seller! ¿Por qué no? Puedo comprender que el anuncio se realizara con prisas, que fuera una traducción rápida del original en inglés, hecha por alguien extranjero que estuviera trabajando con una beca en España y no dominara todavía el idioma. Puedo comprender que el extranjero en cuestión estuviera recién operado de cataratas y con resaca de anís, que son bastante nefastas. Pero alguien tuvo que revisar el texto antes de dar el visto bueno y enviarlo a la imprenta, alguien tuvo que maquetarlo, alguien tuvo que leerlo, alguien tuvo que ver algo, ¡ALGUIEN TUVO QUE ADVERTIR QUE PUBLICAR LA FRASE «CUYAS HABILIDAD SON MUCHAS» ES MUY RIDÍCULO! Por no hablar de «le batalla», «deberes vencer» o la impecable separación silábica de la palabra «acrobáticas». Jamás una colección tan breve de frases hizo llorar tanta sangre a Pío Baroja, allá dentro de su tumba.

En mis tiempos de estudiante entrecomillado, durante las muy habituales ocasiones en las que no tenía ni la menor puta idea de qué me estaban preguntando en el examen porque había invertido la tarde anterior en jugar al futbolín en lugar de estudiar, solía recurrir a una estrategia desesperada. Consistía en convertir la única frase que me sabía en siete párrafos, alargándolos con palabras totalmente prescindibles y más relleno del que hay dentro de tu funda nórdica de IKEA. La redacción de este anuncio me recuerda a mis viejos exámenes, es como si el becario extranjero que lo escribió estuviera improvisando porque la tarde anterior, en lugar de cargar el juego en su ordenador y echarle un vistazo, la malgastó jugando al futbolín, bebiendo anís y comprando lencería. Mis estrategias en los exámenes nunca funcionaban. En este anuncio tampoco. Es un anuncio horroroso, pero me encanta. Esta forma aciaga de escribir ya nunca se ve, desgraciadamente, en la prensa escrita actual, ya que el propio maldito Word se ha vuelto demasiado inteligente y te avisa de que estás redactando como un retrasado. Supongo que ahora quedaría bien una moraleja como colofón. No hay moraleja, pero sí colofón. El colofón fue que el albañil me llamó al cabo de tres horas para decirme que se le había complicado la tarde y que no iba a venir a taparme el maldito agujero en la pared de la cocina. Los días que incluyen kebabs, DragonNinjas mal escritos y colofones deberían ocurrir más a menudo.
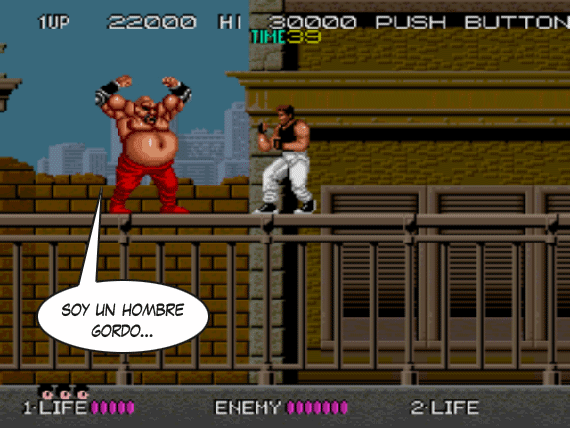





Susaaing (Algo así?) dijo, el 18 de febrero de 2012 a las 2:28 am...
Bueno, por petición popular, y aunque aún no he preparado mi discurso de aceptación del primer premio que con algo de suerte recibiré gracias a mi aportación al concurso de polos ideales; aquí estoy escribiendo un comentario en esta bonita web que tantos buenos ratos nos hace pasar 😀
Sin querer parecer crítica en absoluto con el autor de este artículo de opinión, me gustaría averiguar la razón por la que se ha obviado el hecho de que el hombre gordo que respira fuego no lo hace exclusivamente por la boca/fosas nasales…..
Y también tengo una pregunta que se ha derivado del comentario en Facebook… ¿El ejército en el que se convierte el Ninja gigante verde son un montón de granos de maíz?
Sin más, me despido ya; que tengo que escribir un discurso…. 😀
Responder!
micki responde el 28/2/2012 a las 9:21 am
Susaaing, desgraciadamente no tengo respuestas para tus muy válidas e incisivas preguntas. Llevo meditando acerca de ellas durante todo este tiempo, y lo máximo que he conseguido ha sido chamuscar la tarta que tenía dentro del horno. Mi fiesta de cumpleaños arruinada por un hombre gordo que respira fuego.
No obstante, supongo que por cualquier orificio corporal por el que salga aire es posible respirar fuego. Has mezclado alguna vez un kebab con mucho picante, judías pintas con guindilla, y vodka con lima? Este hombre gordo tal vez sí.
El hecho de imaginar una mazorca de maíz con katana a la espalda y lanzando shurikens me ha iluminado el alma 🙂
Responder!
Starman82 dijo, el 24 de febrero de 2012 a las 12:41 am...
Bueno, bueno… este arcade rivalizaba en mi interior por el primer puesto en el escalafón junto a Double Dragon, siendo difícil esclarecer el ganador de tal disputa. Las melodías originales de Double Dragon eran todas obras maestras, como es bien sabido entre quienes han de saberlo ¿?, mejores que las de Dragon Ninja; aunque hay que reconocer que la melodía de la fase del tráiler kilométrico de Dragon Ninja era muy buena también.
Y ahora algo que interesará a mucha gente: yo también me sentí hipnotizado por las Converse de los protas de este juego, y las pedí para Reyes pero… al ser un chavalín muy pequeño, a quien le tocaba comprármelas pensó que no me importaría conformarme con las típicas…. «Happy Luck». Pero las Happy Luck BAJAS, claro, no las chulas con forma de «botín». Quien me las compró debió pensar que yo no era más que un niño pequeño que no notaría la diferencia, pero no fue así, por supuesto. Este artículo me ha hecho recordar ésta, una de mis grandes decepciones de mi infancia.
Hace pocos años intenté resarcirme de este maltrato moral y me compré unas auténticas Converse de color verde muy guays, para descubrir más tarde que eran de un número que no me cabía bien en el pie, y no pude cambiarlas porque hacía mucho desde que las compré, o sea que tengo una pequeña maldición personal con estas jodidas zapatillas que sé que algún día volveré a intentar adquirir…
Responder!
micki responde el 28/2/2012 a las 9:42 am
DragonNinja y Double Dragon también han formado siempre parte de mi top 6 de maquinicas recreativas de todos los tiempos. Y también solía considerar que la banda sonora de Double Dragon debería tener un reconocimiento en el mundo de la música al mismo nivel que un Dark Side of the Moon, un Night at the Opera o un Tubular Bells. Pero jamás me atreví a reconocerlo en público, hasta hoy. Por suerte, el público de esta web no es muy numeroso. Pero sí, la música de la pelea final contra el tipo de la ametralladora me gustaría que sonara en mi funeral y, ya puestos a pedir, tampoco me importaría que el cura fuera disfrazado de Abobo.
Hablando de músicas, la de la fase del camión de DragonNinja también a mí me parecía cojonuda. Y, por algún motivo que todavía no me he explicado, todas las veces que vi esa máquina en bares o recreativos, solía tener el volumen tan extremadamente ELEVADO que lo único que se escuchaba en toda la sala eran sus melodías, sus sonidos de puñetazo, y los constantes gemidos, quejidos y grititos de los ninjas. Me parece que alguno de esos efectos sonoros fue reutilizado en otros juegos de Data East de la época, como Sly Spy y uno de Robocop.
Qué son las zapatillas Happy Luck? Parece el slogan de una camiseta para niñas comprada en un bazar chino. Las zapatillas de ese tipo bajas eran un fraude, yo también las tuve que sufrir en alguna ocasión hasta que le dije a mi madre que hiciera el favor de tratarme como a un ser humano.
Creo que jamás he tenido unas Converse originales. De pequeño porque me daba igual, y de mayor porque me niego a desembolsar semejantes decenas de euros que puedo ahorrar y llevarme a la tumba. Aparte, estuve varios años renegando de ese tipo de zapatillas porque se hicieron tan extremadamente populares que me parecía un asco ir exactamente igual que todo el planeta. El verano pasado finalmente sucumbí y me compré unas, de marca Cachafú y por 14 euros, por supuesto, cuya suela está a punto de convertirse en un agujero negro.
Te llegaste a probar esas zapatillas verdes en la tienda, previamente? Y aparte, cuántos años pasaron desde que las compraste hasta que las volviste a tocar, que te caducó el ticket y todo? 😀
Responder!
Starman82 responde el 4/3/2012 a las 3:53 pm
Las Happy Luck eran ( y son ) una marca de zapatillas españolas que hicieron su propia versión de las populares Converse. A decir verdad, creo que son zapatillas muy apreciadas por los amantes del calzado español genuino, pero bueno, yo siempre quise unas Converse. Suena pijo, lo sé.
Sí, me probé las zapatillas en la tienda y parecían ajustárseme bien, pero no me las volví a poner hasta pasado mucho más tiempo, no recuerdo por qué, para descubrir que la suela de una de las dos zapatillas era ligeramente más pequeña que la otra -yeah-, a pesar de ser del mismo número, supongo que por defecto de fabricación, así que las tuve que aparcar forever. Gracias, Converse.
Tienes razón en cuanto a los efectos sonoros de las recreativas de Data East. De paso te contaré un detalle muy curioso de la recreativa de Golden Axe: ¿ recuerdas el extraño gemido que emitían al morir los enemigos de ese arcade ? Pues está directamente extraído y digitalizado de la película Conan The Barbarian de 1982 -quizá como guiño del propio estilismo del arcade respecto a la película-. Concretamente es el grito que profiere el actor Sven-Ole Thorsen al morir, en la batalla final. ¡ Puedes comprobarlo ! Como ves, una anécdota cinematográfico-arcade de lo más jugosa. Incluso hay un vídeo en youtube sobre ello. Flipé cuando lo comprobé.
Responder!
micki responde el 4/3/2012 a las 6:18 pm
pero los alaridos que emitían los malos del Golden Axe al morir estaban realmente sacados de una película de Rambo y no de Conan, no? yo también lo descubrí muchísimo tiempo después, hace sólo dos o tres años de hecho, gracias a Wikipedia o algo similar en internet. de pequeño nunca vi las películas de Rambo (todavía no las he visto, para ser sinceros) pero, si no hubiera sido así, habría reconocido esos grititos al instante.
Golden Axe fue una gran obsesión durante un tiempo en mi vida y, como consecuencia directa de las 3124 horas que pasé en los bares jugando a la máquina, y de las 466737 monedas de 25 pesetas que introduje por su ranura, esas voces se me quedaron grabadas en mi cabeza más a fondo que la de mi propia madre! 😀
Responder!
Starman82 responde el 5/3/2012 a las 1:01 am
Bueno bueno bueno, acabo de investigar acerca de lo que dices de los sonidos de la peli de Rambo, porque tenía un lío increíble en la mente… y ambos tenemos razón. Aparte del alarido de «Conan» que yo mencionaba, TAMBIÉN se usan multitud de chillidos de la peli «Acorralado», es cierto. Lo que pasa es que en la versión de Sega Genesis -Megadrive- ( que es la que más recuerdo ) sólo se conserva el alarido de Conan. NO RECORDABA para nada los demás gritos de Acorralado ( peli que me encanta también )de la versión arcade, y acabo de corroborarlo en Youtube, qué curioso. Qué gran recreativa, a mí también me gustaba mucho -una vez casi me paso el juego entero con 25 pesetas, je je-. Y bueno… ¡ qué estupendas melodías tenía también ! Todas muy al estilo «espada y brujería»…
Por cierto, buceando más en youtube he comprobado que en la segunda entrega de Golden Axe ( sólo de las versiones recreativas, grandioso arcade, muy lejos de las porquerías de secuelas que se hicieron para las consolas domésticas ) no sólo se sigue usando el alarido de «Conan», sino también otros de la segunda peli, «Conan the Destroyer». Vaya, estos japoneses no tienen mal gusto en cuanto a pelis de acción, no, ja ja….
Esta segunda entrega de Golden Axe ( Revenge of Death Adder ) versión recreativa sólo la vi UNA VEZ y ninguna más en toda mi vida, en el viaje de fin de curso de 8ºde EGB a Andorra, en el hotel donde nos hospedábamos. ¡ Qué gran descubrimiento ! Esta secuela era genial, con bellos gráficos y detalladas animaciones, aparte de nuevas bestias. Esta máquina era escasa, al contrario que la primera entrega de GA, que era fácil hallar en todo tipo de bares y demás locales de ocio.
Responder!
Starman82 responde el 5/3/2012 a las 1:26 am
El tío que emite uno de los gritos que se usan en Golden Axe, de la peli Acorralado, es hoy día Horacio, el popular detective de la serie C.S.I. Yo me pregunto… ¿ habrá este tío jugado alguna vez al arcade y escuchado su PROPIA jodida voz en el juego ? ¿ se habrá reconocido ? Porque por supuesto no creo que los diseñadores del arcade hayan pagado por usar estos sonidos, supongo que los usarán sin licencia… Imagínate estar jugando al Golden Axe y oir de repente un grito tuyo !!! Vivir para ver ( y para escuchar ).
Responder!
Starman82 responde el 5/3/2012 a las 3:26 pm
ey… ¿ cuál es tu top 6 de maquinitas recreativas ?
Responder!
micki responde el 5/3/2012 a las 10:38 pm
caramba, esa es una pregunta muy complicada de responder… en recreativos y bares «con máquina» pasé muchas más horas de las que debí haber pasado, desde 1988 hasta 1995, año tras el cual mis intereses dieron un giro y, como consecuencia, no tengo ni puñetera idea de qué apareció en materia de videojuegos.
pero mi top 6 sería algo así:
1 – Out Run. No fue la primera maquinica a la que jugué (esa fue Enduro Racer), pero sí la primera que me obsesionó hasta el punto de obligar a mis padres a frecuentar bares que no les gustaban, sólo por el mero hecho de que allí había un Out Run.
2 – Double Dragon. A pesar de ser peor en este juego que soldando microcircuitos con pegamento de barra, jamás podía resistir la tentación de invertir todo mi dinero y mi tiempo en jugar al Double Dragon. Siempre me mataban en los alrededores del mismo sitio, por mucho que lo intentara. Pero necesitaba saber qué había más allá de la fase esa del bosque y si, ya que había un Abobo verde, existirían Abobos de otros colores, como por ejemplo rojo. Un buen día, en un bar de la playa en el que solía comer mejillones con mi familia, vi a un tío con gafas y la cara muy seria pasarse el juego utilizando sólamente el codazo. En ese momento quise ser como él de mayor. Ahora ya no quiero.
3 – Wonder Boy in Monster Land. Wonder Boy siempre ha sido mi personaje de videojuegos favorito, más que Mario, más que Sonic, más que Pacman y más que… que… Ryu el del Street Fighter. Siempre he deseado que tuviera más reconocimiento y que la gente llevara camisetas de Wonder Boy a entrevistas de trabajo. La versión para Master System de este juego, a la que yo solía jugar durante horas nocturnas ad nauseam, era tan parecida a la de recreativa que podía descubrir dónde estaban las puertas y tontadicas secretas en casa para luego aplicarlo en los recreativos. Creo que jamás llegó a Europa una versión de la recreativa traducida en condiciones, y los textos del juego estaban escritos en un horrible broken english ajaponesado que me hacían sentir como si fuera Shakespeare reencarnado.
4 – Shinobi. Otro de los juegos en los que era más malo que Judas, pero al que no podía evitar jugar si tenía la oportunidad. Si Dios me diera la oportunidad de elegir entre erradicar el hambre del mundo mediante la pulsación de un botón, o jugar una partida al Shinobi, me temo que esos niños africanos seguirían siendo muy delgados. A pesar de que las fases de bonus me daban ganas de suicidarme por combustión espontánea, y que a partir de la tercera fase se volvía más jodido que la ostia, Shinobi todavía me sigue fascinando hasta tal punto que tengo una maldita marquesina de la recreativa en la pared. Aunque nunca comprendí por qué el ninja de la pantalla de título iba con la cara tapada, y el que luego aparecía en el juego no. Dónde se ha visto eso, un ninja sin la capuchica? Era un ninja narcisista?
5 – Combat School. Este era un juego en el que encarnabas a un recluta del ejército, el cual para graduarse debía superar satisfactoriamente varias pruebas, como carreras de vallas, carreras en barquichuela, y tiro al blanco. A pesar de ser un obseso de los videojuegos, lo cierto es que nunca fui demasiado bueno en ninguno… excepto en Combat School! No sé cómo, llegué a jugar bastante bien a ésto, y realmente amortizaba el dinero de las partidas. Aunque la última fase jamás llegué a superarla, todo tenía un límite.
6 – Golden Axe. Me parece que fue la primera máquina de la cual vi el final, hace ya muchos años durante una tarde de invierno, dentro de un bar situado en cierto municipio pirenaico. No con cinco duros como tú, sino con alrededor de 3.500 pesetas. Es broma, no me costó tanto, pero recuerdo introducir varias monedas de cien pesetas sin ningún remordimiento. Gracias a este juego realicé bellas interpretaciones sobre papel de las escenas más importantes, todavía sigo creyendo que la tierra se sustenta sobre una gran tortuga, y aún sospecho que los tíos enanos guardan botellas azules y muslos de pollo en sus bolsillos. Aunque el último al que le pregunté me mandó a la mierda.
7 – Hard Head. Un juego estúpido que jamás ha tenido ningún tipo de relevancia, pero que por algún extraño motivo solía perseguirme a todas partes. Si veraneaba en la playa, allí estaba Hard Head. Si iba a comer con mi familia a algún lugar recóndito, allí estaba Hard Head. Era un juego tan extraño, con unos enemigos tan de Todo a 100, con unas escenas entre fase y fase tan inquietantes e incomprensibles, y con unas voces que aparecían de vez en cuando y no venían a cuento, que por mérito propio se ganó un hueco en mi negro corazón. Si alguna vez me comprara mi propia máquina recreativa, me dejaría de MAMEs y ostias y le colocaría exclusivamente Hard Head, sólo para ver la cara de desilusión en mis invitados.
Cuál es tu Top 6? 🙂
Responder!
Starman82 responde el 8/4/2012 a las 12:43 am
Hey Micki, perdona mi tardanza en contestar, pero por circunstancias diversas ( trabajo, etc… ) – y por lo difícil de contestar a esta cuestión sobre mis arcades favoritos, claro – no he podido hacerlo antes.
Bueno, he de decir que yo viví 3 etapas personales en lo que a maquinitas arcade se refiere, así que haré distinción entre una edad de plata, edad de oro y edad de bronce ( siendo claro, la edad de oro -entre mis 8 y 12 años de edad- la que con más cariño recuerdo). También distinguiré entre mis arcades favoritos de cada etapa y además haré una pequeña lista dentro de la misma de aquellos arcades a los que jamás jugaba, por la razón que sea. Me disculpo de antemano de los errores a la hora de transcribir los nombres de los arcades, o los posibles errores cronológicos.
Empezando por la Edad de plata:
– Kaiketsu Yanchamaru : revolver entre los entresijos de mi memoria para encontrar alguna referencia que teclear en youtube para hallar este arcade y su complicado nombre ha sido la principal causa de que haya tardado tanto en contestar, pero volver a verlo de nuevo después de ( sí ) por lo menos 26 años o así ha valido la pena. Quizá lo conozcas y si no, yo creo que te molará bastante, ya que va de un niño samurai con coletilla. Este arcade que vi sólo una vez en mi vida en el kiosco de debajo de mi casa me fascinaba totalmente, con su colorido y simpático y veloz desarrollo, aparte de esos escenarios y enemigos tan típicamente «ninjas». Jamás jugué a esta máquina porque era demasiado pequeño aún incluso para alcanzar las palancas de mando.
– Choplifter : Esta máquina protagonizada por un helicóptero de combate y rescate me molaba también, aunque parecía jodidísima de controlar. Recuerdo jugar alguna vez y no durar una mierda, muriendo literalmente a veces sin siquiera saber de dónde venía la bala que me había alcanzado. Me encantaba el sonidillo que hacían los rehenes rescatados al entrar al helicóptero, era gratificante. Las máquinas de esta etapa tenían unos gráficos todavía algo simples ( los gráficos parecían carecer hasta de «perfilado», aunque eran super coloristas ), pero muy atractivos.
– Arcades a los que nunca jugaba: The Speed Rumbler: me encantaba la estética de este juego a lo Mad max, con perspectiva cenital. Lo que ocurre es que era jodidísimo y salir del coche para avanzar a pie era simplemente un suicidio.
Ghosts´n´Goblins: Este juego me ponía de los nervios porque era incapaz de superar el primer «Boss» del juego, aquel diablo rojo que volaba de una esquina a otra de la pantalla a una velocidad de vértigo. Y una vez te mataba, volvías empezar en una posición de juego muy atrasada ( ¡ Argh ! ).
Atari Asteroids Arcade Game: este popular juego no se hallaba entre mis favoritos porque siendo yo un crío era inevitable comparar sus sencillos gráficos con otros arcades de la época y que saliese perdiendo….
Edad de Oro:
Aquí podría extenderme hasta el infinito, así que tendré que abreviar un poco:
Conicido contigo con Double Dragon y Golden Axe, siendo insuperables – todavía recuerdo EL PRIMER DÍA que vi Double Dragon: entraba yo al salón recreativo cercano a mi casa a la hora de comer y sólo estaba el chaval encargado del salón probando la máquina. Además moló porque el tío solía ir vestido muy a los ochenta, con vaqueros, deportivas y sólo una camiseta interior de tirantes en la parte superior y parecía uno de los malos del propio videojuego, ja ja. Recuerdo que flipé mogollón con el sonido tan característico de las «hostias» de este videojuego. Dragon Ninja también me tenía bastante viciado. Aparte de estas tres, había unas cuantas más que me enganchaban:
– Xain´d Sleena: Este arcade «del espacio» de nombre inpronunciable como el de los líderes indígenas de alguna recóndita región del Amazonas fue la máquina que más dibujos me inspiró a realizar pensando en ella. Iba de un cazarrecompensas espacial que iba de planeta en planeta en busca de su presa y claro, había una multitud de imaginativos mundos que visitar. Aparte, entre planeta y planeta podías manejar la nave espacial y meterte en batallas espaciales también. Vamos, la hostia para mí de pequeño. Recuerdo que en Spectrum salió una horrible conversión ( aún así mejor que la nefasta conversión de Double dragon ) que sabiamente titularon con el más comercial nombre de «Soldier of Light». Cuando lo compré en la tienda, la mujer mayor que me atendía, que no sabía inglés, lo reconoció como «Ah, sí, el «Soldado de la Coca-Cola» ( emparejaba inocentemente «Light» con «Coca-Cola Light», para recordar el nombre del juego, ja ja ). Qué tiempos…
– Last Duel: en este arcade de perspectiva cenital de ciencia ficción futurista alternabas el manejo de un vehículo con tres ruedas y el de una nave de combate, en la que podía transformarse. A pesar de lo jodido que era este juego no podía evitar alguna partidilla. Recuerdo un día a un «chaval mayor» que debía estudiar inglés que se puso a observar esta máquina y murmuró: «last Duel… el último duelo». Yo todavía no había empezado a estudiar inglés en el colegio y fue así como me enteré de lo que significaba el título. Quedé anonadado ante la cantidad de máquinas recreativas que me gustaban y cuyos títulos no podía comprender.
– P-O-W ( Prisoners of War ): Este arcade iba de un par de tipos recluidos en una prisión en medio de la selva -típico de los 80- y que escapaban de la misma a hostiazo limpio. Me gustaba jugar a esta máquina por lo desestresante que era y por el gusto que daba «ahostiar» a los enemigos, que volaban literalmente al otro extremo de la pantalla tras recibir los golpes. Era un poco bestial y me recordaba a otra máquina de entonces, similar pero de perspectiva cenital : Ikari III.
– Contra y Super Contra: Videojuego de desarrollo horizontal protagonizado por dos soldados, con el típico esquema «One Man Army», y en el que te enfrentabas a una invasión alienígena. Me molaba este arcade porque los dos protas ( primer y segundo jugador respectivamente ) estaban claramente inspirados en los dos iconos del cine de acción de los 80: Schwarzenegger y Stallone.
Arcades a los que nunca jugaba:
Entre los juegos que me molaban y a los que no jugaba por su excesiva dificultad, incompatible con mis escasas 25 pesetas de las que disponía cada vez que iba a un salón recreativo, se hallaban Shinobi, Altered Beast, Combat School… ( te admiro por llegar tan lejos en esta máquina, yo recuerdo haber intentado jugar alguna vez y sentirme frustrado porque era INCAPAZ de hacer que el recluta SE MOVIESE LO MÁS MÍNIMO en la primera fase, la carrera de obstáculos. Me molaba la penúltima fase, la lucha con el instructor, claramente inspirada, diría yo, en la pelea final de la peli «Oficial y caballero». La conversión de este arcade al Spectrum sí estaba absolutamente genial ).
Out Run: recuerdo evitar este arcade para jugar, ya que su enorme volante y pedales, etc. todo ello unido al hecho de que con cada trompazo el volante se sacudía de verdad, me resultaban muy imponentes. Además la máquina que yo conocí se jugaba estando de pie, y siendo un crío no llegaba bien al mismo tiempo a coger bien el volante, pisar los pedales, controlar la pantalla… y encima recuerdo que era chunga también, porque en cuanto te dabas un único trompazo ya era JODIDAMENTE IMPOSIBLE llegar a tiempo a la meta. Sin embargo me gustaba mirar a los adultos jugar, sobretodo para escuchar las melodías tan buenas y disfrutar de esa «frescura» y sensación de libertad tan características que emanaba este juego en todos sus aspectos. Las razones que antes he aducido me hacían evitar la gigantesca recreativa «Ivan Ironman Stewart´s Super Off-Road», espectacular en sí misma, con cuatro volantes para cuatro jugadores.
Space Harrier: esta máquina más bien pertenecería a mi edad de plata, pero se me ha olvidado mencionarla antes. Esta máquina no sé por qué, sencillamente me deprimía.
Bubble Bobble y Hard Head: Estas máquinas a las que todo el mundo solía jugar con bastante frecuencia yo las solía evitar por el motivo ya mencionado de sus relativamente sencillos gráficos. Gracias de paso por recordarme el nombre de la recreativa «Hard Head», ya que siempre he querido encontrarla por youtube pero ni por asomo recordaba el título. Tienes razón, esta máquina era de lo más extraña y desconcertante. Además la que yo conocí tenía la pantalla estropeada y siempre se veía todo con unos tintes verdosos que la hacían todavía más inquietante…..
Street Fighter 2: Esta máquina molaba, pero no jugaba nunca porque era muy jodida y además había cola para echar una partida… popularizó entre los chiquillos del patio el imitar a Ryu » haciendo un ha-do-ken «.
Hippodrome: Arcade muy chulo, y que al que habría jugado mucho si no fuese porque sólo lo vi una vez, no sé dónde. Era una máquina de lucha «one-to-one» en la que protagonizabas a un gladiador que se enfrentaba a todo tipo de personajes del tipo «espada y brujería», como los que podrían salir en un arcade como Golden Axe.
Y llegamos ya a la…
Edad de Bronce:
Esta época se corresponde con los inicios de mi época de bachiller, y ya la cosa no era lo mismo…. no por la calidad de los arcades, en aumento, si no por esa sensación de haber dejado de ser un niño. Los salones recreativos de las ciudades iban en detrimento de las consolas domésticas, pero yo, románticamente, logré hallar un par de bares, en el descanso para comer que separaba las clases de la mañana de las de la tarde, en esas horas en que no había nadie por la calle, y en los que podía jugar a algunas solitarias recreativas, entre las que se hallaban:
Lethal Enforcers: Esta máquina de «disparos» policial en primera persona me chiflaba, aunque lo malo era encontrar algún ejemplar en el que la pistola que usabas para jugar FUNCIONASE. Molaba mucho pagar la partida y ponerse a jugar sosteniendo la pistola estropeada como un auténtico gilipollas mientras los enemigos te acribillaban impunemente….. Mostraba en pantalla unos gráficos ( en realidad, fotos digitalizadas de actores reales ) bastante realistas, pero ya era de esas máquinas que empezaban a costar 50 pelas la partida.
Art of Fighting: Esta máquina de peleas molaba mucho, me encantaban las animaciones de los personajes, y el hecho de que conforme recibían golpes sus rostros mostraban moratones y magulladuras, lo que le daba al arcade una sensación de estar muy bien acabada. Recuerdo a uno de los protas, que me recordaba al entonces incipente héroe del cine de acción de los 90 y ahora con notable sobrepeso Steven Seagal.
Arcades a los que nunca jugaba: Pues arcades como «Pang», y toda la interminable retahíla de variantes mejoradas de máquinas como Bubble Bobble y Tetris que salieron por esta época, que eran más de lo mismo con diferente envoltorio y algún componente extra. Era un estilo de máquinas que no me iba.
Como ves, he puesto bastante ,más de lo que se exigiría en un «Top 6», pero bueno, je je, había muchas máquinas que debía comentar y…. ¡ a ver si puedes colgar aquí esos dibujillos que hiciste de Golden Axe, para así redondear este homenaje a esa mítica era de las máquinas de salón !
micki responde el 13/4/2012 a las 1:54 pm
ah… comprendo lo que dices acerca del escaso tiempo libre para escribir cosas. mira esta misma web, que no la actualizo desde 1730 🙁
gracias por tu pequeña tesis acerca de las máquinas recreativas que te vieron crecer! por lo que veo, me da la impresión de que todos los que nacimos en la misma franja de años adyacentes tuvimos una selección muy similar de juegos en nuestros recreativos o bares apestosos cercanos, independientemente de nuestra ciudad. conozco bien la mayoría de los que mencionas, y de hecho alguno de ellos podría haber entrado perfectamente en mi Top Six, como por ejemplo el P.O.W., el cual también tuve en su versión Nintendo 8 bits.
yo solía ser un maldito obseso enfermo de las máquinas recreativas y, como viajaba bastante con mis padres, solía recordar o conocer cada sitio, calle o lugar por los juegos que había en sus bares. con la desaparición de las máquinas, dejé de tener ese referente y ahora nunca sé dónde he estado y me veo obligado a utilizar un mapa para llegar a los sitios.
pero también sufrí el síndrome de los juegos absolutamente imposibles que te hacían sentir que estabas lanzando tu moneda a una cloaca en lugar de a una ranura para obtener algo productivo a cambio. igual que tú, nunca solía pasar más allá del tipo ese rojo en el Ghosts N’ Goblins. las partidas a su secuela Ghouls N’ Ghosts me duraban alrededor de quince segundos. no llegaba muy lejos en el Out Run, ni en el Shinobi, ni en el Double Dragon, ni en el Rastan, ni en ninguno de mis favoritos. pero no podía evitar jugar cada vez que los veía en algún sitio. realmente, como ya dije antes, nunca fui muy bueno jugando a máquinas recreativas, excepto en juegos cuya versión de 8 bits tenía en casa gracias a la Master System, los cuales me sabía de memoria porque también era un obseso de esa consola. ante el impresionante abanico de opciones disponibles en los bares y recreativos de finales de los 80 y principios de los 90, en cuanto a máquinas se refiere, siempre solía jugar una partida a cada uno sin especializarme realmente en nada, haciendo gala de mi lema «antes cantidad que calidad», por lo que siempre fui un verdadero patán.
pero siempre había algunos juegos en los que era realmente bueno, como el Golden Axe, algún Wonder Boy, el Final Fight, el Street Fighter II cuando aprendí a jugar, el Captain Commando, uno muy estúpido llamado Splash que consistía en pintar zonas con una brocha para obtener fotos mal digitalizadas de tías en pelotas con pinta de llamarse Savannah y haber nacido en 1955… y Combat School. el juego realmente era muy fácil, porque siempre era exactamente lo mismo y, quitando las fases de disparos en las que a lo mejor podías joderla un poco, una vez aprendías a jugar no tenía ningún misterio. pero el hecho de que no se te moviera el personaje me recuerda a mi primera partida al Off Road, en un bar de la playa con olor a calamares. no me di cuenta de que para acelerar había unos pedales situados en la parte inferior de la enorme máquina, y estuve el 98% de la partida meneando el volante como un anormal, desconcertado ante la situación de que mi cochecico rojo no se movía, hasta que un guiri que me debía estar observando se apiadó de mí y me señaló el pedal de aceleración con su pie enfundado en una chancla.
me ha encantado la visión del encargado de los recreativos ataviado con estética de malo del Double Dragon. sobre todo porque no era un malo carismático y con algo característico especial, como Abobo que era enorme y negro (o verde) o Willy, que tenía una metralleta, sino que encima iba vestido como los enemigos genéricos, que si no recuerdo mal se llamaban Williams y Roper. por qué recuerdo los nombres de pila de los enemigos del Double Dragon? y por qué me veo en la necesidad de añadir que la chica del látigo se llamaba Linda? no sé, quizá la ropa del tío de tus recreativos fuera una estrategia comercial y de marketing por parte de Technos, y le obligaron a vestirse así durante el estreno de la máquina. recuerdas cómo iba vestido cuando instalaron el juego Rainbow Islands?
la historia de la señora del Soldier of Light también me ha resultado interesante. supongo que es una prueba fehaciente que demuestra la utilidad de las reglas mnemotécnicas. ya sabes, esas estrategias que podías utilizar para relacionar conceptos fácilmente, poder estudiar en menos tiempo y con más eficacia, y convertirte en una persona triunfadora y con varias carreras en su historial académico. una vez hice un curso de reglas mnemotécnicas y me parecieron una tontada, ya que era incapaz de recordar lo que tenía que recordar para recordar lo que realmente necesitaba recordar. supongo que el acudir borracho a clase por sistema no ayudaba. pero esa mujer pudo saber a qué juego te referías, así como localizarlo en su estantería o almacén, gracias a su regla mnemotécnica particular que lo relacionaba con la Coca-Cola. es fascinante o no?
por cierto, te has fijado en la imagen «nueva» que hay en el pie de esta web? hay algo que te resulte familiar? lo puse como pequeño guiño/agradecimiento a tus constantes comentarios y apoyo a la causa perdida que es el Escalón Imaginario, oh yeah! 🙂
Responder!
Starman82 responde el 13/4/2012 a las 3:41 pm
Creo que cuando salió el «Rainbow Islands» este chaval ya estaría trabajando de otra cosa…. yo aventuraría que de albañil o electricista… también me lo podría imaginar de encargado de «camping», ligando con francesas maduras, o jóvenes si pudiere ser. Todo ello ataviado con su estética chulilla habitual.
Recuerdo el «Splash», y recuerdo haber rezado para que, mientras veía a alguien jugar, éste llegase a destapar buena parte del «póster ochentero erótico» oculto, ja ja….
Hey, he mirado al pie de la web pero ¡¡ no veo ninguna novedad !! A ver si es mi ordenador que va mal o algo… ¡ qué rabia !
micki responde el 14/4/2012 a las 6:23 pm
oh? bueno, tampoco es tan nuevo porque lo debí colocar hace un mes, pero debería verse un collage de tontadas que tenía dentro del cajón y que metí en el scanner, incluyendo uno de tus cromos de ALIEN TERROR! 🙂
igual tienes que actualizar con F5 o algo?
Responder!
Starman82 responde el 14/4/2012 a las 11:17 pm
Hey, ahora lo veo, ja ja ! Gracias por el detalle. Lo tenía todo sin actualizar…. soy un poco negado con la informática -contemporánea-. ¿ Así que la tecla F5 te actualiza automáticamente la web o página que estés visitando en ese momento ?
micki responde el 16/4/2012 a las 7:56 am
sí, F5 actualiza las páginas de internet. luego hay maneras de limpiar la caché, pero depende del navegador. creo que Control + F5 es una de ellas, para Firefox, aunque no recuerdo muy bien y cuenta la leyenda que si pulsas la combinación de teclas inadecuada puedes invocar a Satanás, el cual te borra el ano, además de la caché 🙂
de todas formas, puede que haya algo mal con la web en general, porque creo que no en todas partes se reflejan los cambios cuando los hago 🙁
espero ser capaz de hacer aparecer a Alien Terror aquí en los próximos meses, todavía cuento con tu permiso? 🙂
Responder!
Starman82 responde el 22/4/2012 a las 10:10 pm
Hey ! Pues lo cierto es que, respecto a Alien Terror, como te comenté, estoy proyectando hacer un blog o algo así para presentarle al mundo esa colección de cromos que tan enormemente ansía la gente en general, así que no quiero darte trabajo extra para tu web ni quitarte tiempo para que hagas un nuevo artículo sobre alguna de tus vivencias personales que a buen seguro me hará reír, como siempre. ¿ que cuándo lo haré ? Pues ni yo mismo lo sé, je je…
Por otro lado, echándoles un vistazo, he comprobado que ya hace bastante tiempo que los dibujé y creo que hoy día los haría mejor, así que quizá algún día realice una nueva remesa «actualizada», no sé….
¡ Pero muchas gracias por tu ofrecimiento !
micki responde el 5/3/2012 a las 10:50 pm
a mí me encantaría! supongo que sí que será consciente de ello, no? quién no ha jugado al Golden Axe al menos una vez en su vida y se ha estremecido al escuchar esos gemidos desgarradores cuando matas a un enemigo o cuando los pobres aldeanos esos están siendo pateados?
si mi voz apareciera en Golden Axe, puedes estar seguro de que sacaría el tema en todas las conversaciones de ligoteo nocturno sabadero. aunque tal vez sería mejor idea llevarse el secreto a la tumba.
Responder!
micki responde el 5/3/2012 a las 10:47 pm
Revenge of Death Adder estaba bastante guay! por aquí en Zaragoza debió tener una mayor distribución, ya que recuerdo haberla visto en tres o cuatro sitios distintos. ahora, viéndolo en perspectiva, reconozco que el juego mola bastante y tiene toda la esencia del Golden Axe original pero actualizado y más modernillo. en cambio por aquel entonces, como siempre he sido un rancio con reticencia al cambio, no me acababa de convencer como parte de la saga Golden Axe, ya que los personajes eran otros, la gente pensaba que el tío ese pequeño con barbas que iba encima de un gigante era el mismo enano llamado Gilius de la primera parte, y me ponían enfermo. ya sabes, mi secuela perfecta por aquel entonces era Double Dragon II, que era exactamente igual a la primera parte pero con fases distintas 😉
Responder!