El pasado 23 de abril fue un día relevante para algunas comunidades autónomas, entre las que se cuenta la mía, puesto que es festivo. Sí, gracias a San Jorge, patrón de Aragón y que cierto día perdido en la inmensidad del tiempo propinó una santa somanta a determinado dragón que amenazaba la integridad de las vírgenes del lugar, que es algo que yo personalmente siempre he soñado hacer (amenazar integridad de vírgenes, no matar dragones), el viernes fue fiesta en nuestra ciudad. Acontecimiento que mi colega Carlos y yo aprovechamos para, en mi caso dormir 23 de las 24 horas que tuvo el día, en el suyo trabajar porque su puesto de alta responsabilidad le obliga a hacer guardias cuando el resto del planeta duerme, y en el de ambos pedir el lunes siguiente de fiesta en el curro y rodar alegremente hacia Salou para pasar allí tres días. Que el hecho de que el viernes fuera fiesta no nos afectó en lo más mínimo porque nos fuimos el sábado? Cierto es. Pero he creído de vital importancia recordar la vida y obra de San Jorge porque, de no ser por él, sólo dios sabe qué sería de nuestras vidas hoy en día. Tal vez tu jefe sería un dragón, además de un cabrón, o lo que es peor, tal vez tu novia sería un dragón, y su aliento mañanero sería aún más feroz. En realidad, el único motivo por el que esta introducción absurda está teniendo lugar es para que todos vosotros y vosotras, que tuvisteis que currar el 23 de abril como cualquier día más, perpetuéis con envidia y recelo la famosa frase «qué bien vivís los maños, todo el día con el cachirulo, las migas y las jotas». Y qué cierta es esa frase.
Por algún extraño motivo, seguramente enviado directamente por algún emisario del hades, se nos antojó ir a Port Aventura a principios de marzo, cuando por desgracia el parque todavía estaba cerrado. La desolación nos llevó a viajar hacia otro destino, en el cual tuvo lugar la cogorza de absenta más destructiva que se ha visto en el pirineo aragonés, pero esta vez iba a ser diferente. Esta vez todo iba a salir bien, y esta vez íbamos a recordar todos los acontecimientos, sin tener una laguna que comprendiera varias horas, durante las cuales perfectamente podríamos haber violado oralmente a una trucha de río y jamás lo sabríamos. Sólo había estado en Port Aventura una vez, en 1996, cuando todavía estaba en 2º de BUP, en un viaje organizado por el colegio del cual sólamente recuerdo que me acababa de comprar Black in Mind de Rage y estuve escuchándolo con mi enorme walkman en las colas para hacerme el interesante, y que uno de mis amigos consiguió vomitar en 7 de las 8 atracciones en las que nos montamos.
Nunca había sentido hasta este año la necesidad de volver allí, principalmente porque los parques temáticos tampoco me hacen especial tilín y, además, todo el mundo sabe que después de haber estado en Disney World en Florida, todos los demás parques del mundo te parecen una maldita zarandaja. Porque sí, estuve hace varios milenios en Disney World. No en Euro Disney ni sucedáneos similares, sino en el auténtico y genuino Disney World, con todo el mundo hablando en inglés, padres obesos portando orgullosos gorros en forma de orejas de Mickey Mouse y creyendo sentirse niños de nuevo, y pobres desgraciados ataviados con grotescos disfraces enormes de Chip y Chop perturbando tu camino cada diez pasos para gesticular exageradamente.
Los parques de atracciones sólamente me gustan si tienen cueva del terror con murales pintados a golpe de aerógrafo hace veinte décadas, premios en las tómbolas que no son sino excedentes de cosas que estaban de moda en 1984, a poder ser cuanto menos oficiales mejor, y montañas rusas cuyo cartel luminoso está formado por letras tipo las de Indiana Jones. O sea, cosas viejísimas tal y como las recuerdo de cuando era pequeño, feliz e impresionable, ya que ahora soy un ser anclado en décadas pasadas, ingrato e incapaz de apreciar las maravillas que el presente me ofrece, tales como escenarios inspirados en la Polinesia y China, o pobres desgraciados ataviados con grotescos disfraces enormes de Epi y Blas.
Pero, independientemente de preferencias por parques de atracciones que ya no existen ni siquiera en Corea del norte, el Escalón Imaginario estuvo en Salou, estuvo en Port Aventura, y es mi deber haceros partícipes de semejante acontecimiento. Todos y todas habéis estado al menos una vez en Port Aventura, u os lo han contado, u os han enseñado fotos, u os han mostrado vídeos graciosísimos de cuando el tío Félix se montó en el Dragon Khan y perdió un mocasín en uno de los giros, y seguiría enumerando posibles casos sólamente porque me encanta concatenar frases condicionales usando la «u» en vez de la «o». Creo que no necesitáis que os cuente las atracciones, la escenificación o las actividades que se pueden realizar en tan magno parque. En cualquier caso supongo que, puestos a querer averiguar todas estas cosas, lo más apropiado es hacerlo yendo en persona a Port Aventura, en vez de leerlo en un maldito blog de internet, ya que podría acabar siendo tan aburrido como una crítica periodística de un bautizo. Así que vamos a hacer algo ligeramente diferente, que consiste en enumerar las 14 cosas más emocionantes de Salou y Port Aventura según el Escalón Imaginario. Catorce cosas que sólo podrían provocar emoción en retrasados mentales con carencias afectivas. Catorce cosas que, tras superar un arduo proceso de selección, han resultado dignas merecedoras de ser reseñadas aquí. Vamos allá, it’s showtime, Synergy!

Cosa emocionante #1: Mensaje en la carpeta para escribir cartas
Nuestro hotel era el ilustre Jaime I, cerca de la playa y de la zona de bares, antiguamente conocida como «los slammers», aunque hoy en día creo que ya no es así porque tanto el término como el concepto de tener mesas tipo banco en la calle y poder beber tus litros de calimocho alegremente mientras coreas canciones de Jethro Tull con tus colegas me parece que fueron abolidos hace algunos años porque era básicamente lo mismo que hacer botellón, se llenaba todo excesivamente de mierda, se te quedaban los pies pegados a la acera, y demasiados preadolescentes volvían al apartamento playero de sus padres entre vómitos y lágrimas y bragas extraviadas. De todas formas, nunca supe de dónde venía realmente la denominación de «slammers», y siempre me sonó al apodo de un policía con corazón joven, zapatillas deportivas blancas de bota y chupa de cuero. Tipo Joe «Slammer» Taylor o Rob «Slammer» Patricks.
Lo primero que descubrimos al llegar fue que la tarjeta-llave de nuestra habitación no abría su correspondiente puerta, con lo cual nos tuvo que abrir una amable señora de la limpieza. Al entrar, también descubrimos que las colchas de las camas tenían pinta de contener varias muestras de líquido seminal, la televisión carecía de mando a distancia, y nuestra terraza era la única que no tenía sillas, lo que frustraba potencialmente nuestra intención de acabar moraos a base de Jack Daniel’s con cola mientras la suave brisa primaveral mesara nuestros cabellos. Una rápida llamada telefónica a recepción nos informó de que el problema de la tarjeta tenía solución, pero sin embargo todos los demás no, así que procedimos al cambio de tarjeta en el mostrador, realizado por una parca en palabras pero amable señora cuyo sex-appeal provocó opiniones muy diferenciadas entre Carlos y yo.

Lo que sí tenía nuestra habitación era una de esas carpetas de plástico acolchado que se abren por la mitad, contienen sobres y folios con el logotipo del hotel, y sirven para colocar dichos folios encima y escribir cartas en condiciones a tus amigos para joderles y darles envidia con frases como «por aquí todo muy bien» o «aquí todo es precioso», y que deseen no tener que estar currando en la ciudad en agosto y maldiciendo la rutina. Por supuesto, dentro de la carpeta no había ni rastro de los sobres y hojas e incluso bolígrafos que tal vez contuvo en 1973, pero en cambio contenía un mensaje muy especial.
PUTO FOYAME. Dejando de lado ese uso libre de la i griega porque, en definitiva, Juan Ramón Jiménez también ponía la j en vez de la g por h o por b cuando le daba la gana y nadie se quejaba, y el hecho de que la persona que lo escribió, probablemente dominada por la emoción del momento, escribió inicialmente FYAME y al intentar arreglarlo la O se le convirtió en una especie de símbolo de la paz o de Mercedes Benz, lo cierto es que nos quedamos bastante expectantes con la situación. Se habría anticipado a nuestra llegada alguna de nuestras fans de Silicio en la Sala y nos habría dejado ese mensaje como anticipo de los acontecimientos que iban a tener lugar? Tendría ella la tarjeta-llave que abría nuestra puerta, la cual debería habernos sido entregada desde un principio? Entraría de repente alguien en nuestra habitación entre alaridos de PUTO FOYAME? Quienquiera que fuera ella, debió irrumpir cuando no estábamos dentro, lo cual puede que no sea tan terrible porque, pensándolo fríamente, tal vez ella fuera realmente él.
Cosa emocionante #2: Piña colada
Hay bebidas de las que, a no ser que seas de esas personas repelentes que cuando salen por ahí piden por sistema «mojitos» o «sex on the beach» y se quedan mohínas al descubrir que en el bar al que las has llevado sólo hay litros guarros de cerveza y calimocho, haciéndote sentir muy culpable y muy poco exigente, sólo te acuerdas cuando estás de vacaciones en la playa. Tal vez sea porque en el bar del polígono donde curras sea complicado conseguir que don Andrés te prepare una margarita o un «coco loco» para acompañar al pincho de tortilla, pero en la vida cotidiana del día a día no apetecen. Oh pero, qué ocurre cuando vas caminando por el paseo marítimo del lugar de vacaciones en cuestión? En serio te planteas sentarte en una terraza y pedir una miserable caña? Oh no, no no no. Una de nuestras misiones especiales para este viaje era beber piñas coladas hasta caer al suelo con espuma saliendo de nuestras bocas y, aunque finalmente no fue factible debido al precio de las susodichas piñas, a las pocas horas de estar en Salou ya habíamos tenido dos experiencias distintas de vivir la piña colada.

La primera fue relativamente decepcionante, ya que nos sirvieron la piña colada en una copa de cristal monda y lironda, sin ningún tipo de alegría exceptuando unas pajas muy largas que podías unir y tocar con ellas la oreja del tío de la mesa de al lado. Sabía a zumo de piña sin más, probablemente lo era, y nos pusimos a llorar hasta que el camarero salió y nos pidió por favor que desapareciéramos de su terraza.

El segundo encuentro con la piña colada ya fue finalmente en serio, o «the fucking real deal» como me gusta decir para mis adentros en soledad. Servida dentro de una piña de verdad, la piña colada seguía sabiendo a zumo de piña sin más, pero la situación cobraba una nueva dimensión, y creo que jamás había escrito la palabra piña tantas veces en un día. Oh sí, en aquel trabajo de botánica que tuve que hacer en 6º de EGB y elegí los pinos. Beber un cóctel dentro de una fruta, ya sea una piña, un coco o una cáscara de papaya si me apuras, ya es una experiencia más gratificante, pues da la impresión de que una compleja cadena de monos amaestrados han realizado a toda prisa y con total meticulosidad el proceso de subir a un árbol, coger una piña, cortarle la parte superior con un sable afiladísimo y colgarle quinientas sombrillas y figuras de papel con forma de limón, todo ello bajo las órdenes de un mono superior con látigo y casco que chilla «necesito dos piñas coladas YA, no os durmáis MALDITA SEA, cerdos». Además, una piña colada con buena ambientación consigue que dos imbéciles canten el estribillo de
Cosa emocionante #3: La sala de juegos del hotel

En cuanto vi las palabras «Game Room / Sala de Juegos» en el gran plano del hotel que había en recepción, supe que tenía que visitar ese lugar cuanto antes. De repente el resto de instalaciones del hotel como las piscinas, la sauna, el gimnasio y la sala de felaciones perdieron toda su relevancia de golpe. El hotel tenía pinta de ser bastante viejo y no una, sino DOS GAME ROOMS, factores decisivos a la hora de encontrar reliquias del pasado, impasibles al paso del tiempo. Habría sobrevivido un Out Run, un Shinobi, un Wonder Boy in Monster Land, un Double Dragon o, mejor todavía, todos juntos? Si ese fabuloso acontecimiento tenía lugar, me habría olvidado fácilmente de Port Aventura, de la playa, de la luz del sol y de la búsqueda de amor sincero, entregándome a una sesión de 48 horas consistente en introducir monedas y reír histéricamente con sonoras carcajadas. Por suerte o por desgracia, no fue así.

La sala de juegos nº 1 del hotel era una pequeña gran depresión. Había una mesa de esas por las que sale aire e intentas meter goles al contrario golpeando un disco con unos cacharros redondos que agarras con la mano. Sé que tiene que tener un nombre oficial, pero de todas formas la máquina no funcionaba. Había una máquina en la que podías ponerte un guante roñoso, mugriento, literalmente desintegrándose y lleno de pieles y ADN de anteriores huéspedes y golpear un punching ball para derrotar a enemigos que iban saliendo por la pantalla y demostrar que aún haciendo gala de un increíble esfuerzo eras casi incapaz de superar al más fácil. También podías poner tu propia cara y deformarla a puñetazos con un fabuloso efecto de morphing estilo año 1995, pero no lo conseguimos hasta el sexto intento, con la consecuente pérdida de euros en el proceso. Teníamos a nuestra disposición una máquina de penalties que consistía en pegar patadas a una especie de fardo el cual tenía la característica de, lo golpearas como lo golpearas, destrozarte el pie hasta dejarte cojeando y maldiciendo tu suerte. Pero peor suerte tuvo Carlos con la última máquina, otro punching ball, esta vez sin pantalla, con aspecto de ser muy vieja y un altavoz por el que salían voces homosexuales ininteligibles que increpaban al jugador. Carlos comenzó a aporrear el saco, que tenía unas traicioneras cuerdas en su parte frontal, con la misma furia que si le hubieran dicho que el jevi ha muerto, hasta que descubrió con horror que tenía la mano llena de heridas sangrantes con una pinta extremadamente horrible. Tal vez la máquina estaba pensada para jugar con un guante, guante tal vez presente en 1978 pero evidentemente inexistente en esos momentos. Sí, tiene sentido. La parte más destacable de la sala de juegos nº 1 fue cuando comprobamos con incredulidad que las monedas de 50 céntimos equivalían a una partida igual que las de un euro, por supuesto tras jugar 653 partidas de un euro.

Y qué decir de la sala de juegos nº 2? Situada en otra punta del complejo hotelero, constaba de la nada desdeñable cantidad de dos billares con aspecto de faltar un porcentaje comprendido entre el 60% y el 100% de las bolas, y una de esas máquinas con una canasta en la que van apareciendo balones de baloncesto y tienes que encestar el mayor número de tiros libres posibles mientras disminuye una frenética cuenta atrás. Esa fue nuestra elegida y, tras insertar el euro, comenzar la cuenta atrás a ritmo de música de Tetris, y descubrir horrorizados que no caía ningún balón porque directamente no había balones, decidimos escabullirnos por detrás de unos setos bajo la atenta mirada de una extraña mujer solitaria que bebía un cubata sentada en una mesa cercana y con la satisfacción de haber presenciado a dos perdedores en acción.
Cosa emocionante #4: Dr. Burger
Caía la noche del sábado y todavía no habíamos cenado. Superando un mar de personajes que ofrecían tarjetas de restaurante, prometiendo que podríamos comer «todo el SUCHI que deseáramos», aterrizamos en Dr. Burger, también conocido como el distribuidor de las hamburguesas más ramplonas del planeta. Con su oferta de «menú burger» y «menú hot dog» a 2,99€ cada uno, y dados los tiempos que corren, realmente tampoco se podía esperar la octava gran maravilla en forma de hamburguesa, pero tampoco sabíamos que dichas hamburguesas iban a consistir en un pan, un filetillo con aspecto de tabaco de mascar y otro pan. El frankfurt, en cambio, sabía amargo y jamás quisimos saber el motivo. Como pedimos los menús para llevar, pudimos comprobar que Dr. Burger sigue ofreciendo su comida en esas funditas de corcho tan características de las hamburgueserías de antes y que juraría que habían sido prohibidas hace casi un par de décadas porque al parecer tardaban setecientos mil años en biodegradarse y dejaban un rastro de tres mil millones de peces muertos durante el proceso. Me encanta Dr. Burger, la hamburguesería antisistema, punk’s not dead.

Eso sí, entre los cuatro menús que llevamos al hotel, nos juntamos con un cargamento de patatas fritas semejante, que me prometí a mi mismo no volver a nombrar la palabra patata ni cuando fuera estrictamente necesario como en el momento de hacerse fotos, optando por la versión «cheese», que además queda más cosmopolita y europea. Como nuestra categoría de rockstar todavía es 3 sobre 10, en lugar de lanzar el televisor por la terraza nos contentamos con lanzar patatas sobrantes, ya que estábamos convencidos al 100% de que abajo había un hombre mirando hacia el cielo con la boca abierta, esperando ser alimentado cual polluelo recién nacido. Y es que el mundo del rock también puede ser solidario, y si no mirad el Live Aid.
Cosa emocionante #5: Señoras y señores bailando agarrados
Durante la hora y media que estuvimos esperando a que los fabulosos menús de Dr. Burger fueran cocinados a fuego lento por las diestras manos de sus encargados, no había mucho que hacer aparte de sentarse en un banco y observar a un hombre que caminaba orgulloso con una sudadera gris de Mickey Mouse, mientras nos invadía la sensación de saber que había algo no del todo correcto en esa visión. De repente, una multitud se fue agolpando ante nosotros, comentando cosas entre risillas y haciendo fotos. Cuando pensábamos que el motivo de semejante adoración éramos nosotros, nos dimos la vuelta para descubrir a los verdaderos protagonistas de la situación. Dentro de una cafetería se estaba llevando a cabo una auténtica sesión de baile agarrado a ritmo de música deprimente. Señoras y señores, ajenos a la expectación que estaban despertando en el mundo exterior, se abandonaban al baile clásico, el de antes, el bueno, porque hey, los jóvenes de ahora con tanto chumba chumba, que parece que les dan espasmos, que eso no es bailar ni es nada más que hacer el mono, ya sabéis, todo el día fumando porros en el banco que se les queda el cerebro blando.

Ignoro por qué los señores y señoras bailando provocaban semejante reacción desmedida en los viandantes del paseo, mi única hipótesis es que ellos llevaban todavía más tiempo que nosotros esperando a las hamburguesas del Dr. Burger y ya habían agotado el recurso de sentarse en un banco en silencio que estábamos utilizando nosotros. Mi otra hipótesis es que toda esa gente es un claro ejemplo de la pérdida de todas las cosas buenas de este mundo y de la deshumanización paulatina del planeta. Mofarse de señoras y señores que encuentran la felicidad bailando agarrados? Qué será lo próximo, vender magdalenas rellenas de bacalao? Las magdalenas rellenas de bacalao no son buenas, y bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo.
Cosa emocionante #6: La tienda Yes

Durante nuestro relativamente corto trayecto del hotel a la playa, nos veíamos obligados a atravesar una calle plagada de tiendas de toallas de Hannah Montana que tenía tres peculiaridades. Una eran los anteriormente mencionados repartidores de tarjetas que intentaban a toda costa que fueras a comer paella a su restaurante, pero conseguían que no sólo les contaras que estabas haciendo huelga de hambre para quitártelos de encima, sino que también comenzaras realmente una huelga de hambre reivindicando la llegada de la mayoría de edad de Hannah Montana y te encadenaras a un faro. Otra peculiaridad era un bar llamado «Bar Quique», que nos sonaba a «barquico» y nos hacía reír entre dientes como conejos de campo. Y la tercera e infinitamente más relevante peculiaridad era la misteriosa tienda llamada Yes.
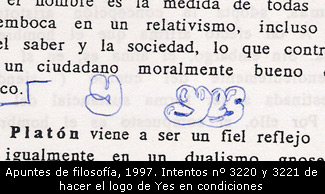
Qué tenía de especial la tienda Yes, si a simple vista era otra tienda más con toallas de Hannah Montana y sandalias horribles? Pues que, como bien sabéis, vosotros y vosotras amantes del rock sinfónico, el dibujo del rótulo recordaba sospechosamente al logotipo del grupo Yes. Pero habiendo fracasado en el intento de dibujarlo bien. De hecho, me recordaba personalmente a mis propios intentos de dibujar el logo de Yes en mis apuntes del colegio, que eran igual de fracasados porque, por muchas veces que intentara dibujarlo durante mi fiebre Yes allá por 1997, jamás fui capaz de que me quedara remotamente parecido al original. Yes fue probablemente el primer grupo estrictamente sinfónico que descubrí, y solía iniciar grandes discusiones con un colega que tenía por aquel entonces, que era fan acérrimo de Pink Floyd, sobre quiénes molaban más. Bebíamos calimocho, escuchábamos «Close to the Edge», luego «Atom Heart Mother», y hablábamos de cosas que a los 16 años nos parecían muy trascendentales.

Es posible que el dueño de la tienda Yes también se emborrachara en su adolescencia con rock sinfónico de fondo, que siempre convierte las cogorzas en algo así como más místico e introspectivo. Tal vez en la trastienda de la tienda Yes, valga la redundancia, siempre haya alguien dispuesto a dejar por un momento de lado las banalidades playeras y a emborracharse contigo escuchando a Yes, Caravan, King Crimson, Nektar, Morgan y Camel. La tienda Yes es la tienda que siempre soñé con abrir en 1997, un refugio para todos los owners of a lonely heart.
Cosa emocionante #7: Test dell’amore
Encontramos este «Sex Test del Amor» en la mañana del domingo, tras una noche de rock y mientras buscábamos un lugar donde desayunar que al final acabó resultando el ya comentado Bar Quique, antes de dirigir nuestros pasos hacia Port Aventura para pasar un día familiar y entrañable. Entiéndase «mañana» como las doce del mediodía. Y entiéndase «noche de rock» como una noche que tuvo dos partes bien diferenciadas. La primera, que consistió en disfrutar de un litraco de birra por barba en un bar con pegatinas de unos tales Bocanada en las paredes (mi nuevo grupo favorito) que sólo pinchaba rock RADIKAL DE AKI, que como soy un pedante cosmopolita y canto en inglés, es lo que más odio en este mundo después de los flequillos rectos. Pude comprobar en persona una vez más que, por mucho que desearía meter la canción «Jesucristo García» de Extremoduro en un calcetín y tirarlo al océano de la desidia, ésta sigue siendo motivo de júbilo entre la juventud radikal. La segunda parte de la noche consistió en agarrar una soberana cogorza a base de más birra y chupitos de Four Roses en un bar en el que nada más entrar nos encontramos a decenas de adolescentes hyper-exaltados con Welcome to the Jungle de Guns N’ Roses, lo cual nos hizo recuperar la fe en el rock extranjero pero cuya música pronto dio un giro radical hacia hip-hop en español, que es lo que más odio en este mundo después del rock radikal. Tal vez el hecho de que una pobre chica prácticamente se abriera el cráneo cual nuez al chocar con un altavoz en un momento de emoción desorbitada al escuchar a Axl Rose canturrear «shanananananananananananana knees» provocara el cambio de orientación musical del lugar, pero también provocó que un tío se me pusiera a hablar sobre no se qué rapero sevillano que era muy bueno y distinto a los demás y que me la sudaba. Me encanta atraer a los seres más apasionantes de cada bar.

Volviendo al test dell’amore, se trata de un superviviente de los salones recreativos de playa que llevo viendo prácticamente toda mi vida y que ni siquiera yo, que necesito reafirmar mi confianza sexual cada día, he tenido la osadía de probar jamás. Tal vez sea porque jamás sería capaz de afrontar que un simpático tomate cherry me llamara impotente, frígida o soso. Tal vez sea porque la silueta de la mano posee unos extraños cercos alrededor que me invitan a pensar que, día tras día y noche tras noche, mil generaciones han posado allí sus manos después de masturbarse y comer gofres al mismo tiempo desde 1982. Tal vez sea porque me vi absolutamente incapaz de encontrar las 25 pesetas que debían ser insertadas, según indicaba la máquina. O no, tal vez sea porque me horroriza el dibujo de esa pareja entregada a un delicado y erótico acto sexual. Una escena en la que los pezones de la pobre chica están sugerentemente ocultos, uno por un estratégico tornillo y el otro por la mano con membrana interdigital cual rana del chico con chándal azul. No me puedo creer que haya tenido que buscar en google «fisonomía de la rana» para llegar hasta el término «membrana interdigital». Sabía que existía. Lo sabía. Un saludo a todos los que posean membranas interdigitales en sus manos, el Escalón Imaginario se acuerda de vosotros.






Starman82 dijo, el 29 de abril de 2010 a las 11:53 pm...
¡ Enormemente divertida esta primera parte de tus correrías ! Confieso que estoy deseando ver la segunda parte… Lo de PUTO FOYAME me ha molado en demasía. ¿quién lo escribiría? Sin duda algún adolescente rabioso o alguna tía Hiper-garrula y arrabalera de cabellos grasientos.
Y los salones recreativos son un auténtico ejemplo a seguir si uno quiere crear un ambiente que invite al suicidio y a perder la fe en todo.
Responder!
micki dijo, el 30 de abril de 2010 a las 10:34 am...
PUTO FOYAME permanecerá para siempre como un enigma comparable al de las estatuas de la isla de Pascua, jamás sabremos quién lo escribió, con qué objetivos y pretensiones, ni cuándo fue escrito. aunque haciendo un análisis caligráfico rápido y a simple vista, yo diría que el autor es un varón de cabello castaño, callos en el dedo gordo de ambos pies, 6 años de edad y ubicaría la fecha entre 1981 y 1982
Responder!
Josele dijo, el 7 de mayo de 2010 a las 4:20 pm...
Lo de Puto Fyame es un hallazgo socioarqueológico sin precedentes… me ha afectado mucho.
Hara un par de meses o asin me sugiriste que te pasara algun scan de un Eddie dibujado en clase. ESTE es uno que hice la semana pasada en clase de Biología, el personaje central es un Eddie con una camiseta falsade Nike, a la cual agregué el mensaje «PUTO FOYAME» tras el BOOM del hallazgo enigmatico… gana bastante mas
Responder!
micki dijo, el 10 de mayo de 2010 a las 9:33 am...
wow, mola! vaya amalgama de personajes que no tienen aparentemente nada que ver entre si… incluso veo una versión de mi versión de Mickey Rat, flipping the bird and saying fuck it. yeah.
tú crees que Eddie llevaría pantalones de cuerdas y camisetas falsificadas de Nike? o tal vez irá a tu casa y te agarrará estilo be quick or be dead por representarlo de esa guisa, en clase de biología no menos?
una duda me asalta, son óscar, paquita, richal y pedro el nazi personas reales y tangibles?
Responder!
Josele dijo, el 10 de mayo de 2010 a las 7:29 pm...
hmm… Cada personaje tiene su historia, a excepción de Naruto, el mickey y, claro está, Eddie, todos han sido creados por mi… El señor del Coche es Lord Raymond Alotofmoney, el cual siempre aparece con sombrero de copa y visto en las situaciones mas inverosímiles. El que esta apoyado en la pared y misteriosamente no se cae es Rob Hesponja, primo lejano de Bob. El tío que bucea en el aire está basado en uno que aparece en una de las paginas del librito que viene con el CD Atom Heart Mother, de Pink Floyd. El que esta boca abajo, que aparece en la parte superior es Tonky Castrie, Alter ego Drag Queen de Tinky Winkie, el Teletubbie.
Ah! El señor de sombrero extraño y a la moda del Siglo XVI no es otro que Felipe II, añadido que realicé en la didáctica y amena clase de historia.
De todos los personajes por los que preguntas, el único casi real es Er Richal, personaje que frecuenta mis cuadernos de la escuela…
Responder!
micki dijo, el 12 de mayo de 2010 a las 7:27 am...
caramba, no recordaba a ningún tío buceando en el libreto de Atom Heart Mother, de hecho hace más de diez años que no veo ese libreto… ya sabes, mi colega de rock sinfónico era fan de Pink Floyd, yo de Yes, y ambos de King Crimson, así que cada uno llevaba sus propios discos cuando nos íbamos a emborrachar a algún sitio, y Atom Heart Mother era cosa suya, eso me recuerda que tengo que pillar el vinilo de una vez.
el tal Felipe II pensaba que era alguien de la naranja mecánica, película que por cierto aún no he visto, jo jo, te lo puedes creer? 🙂
Responder!
Trackbacks